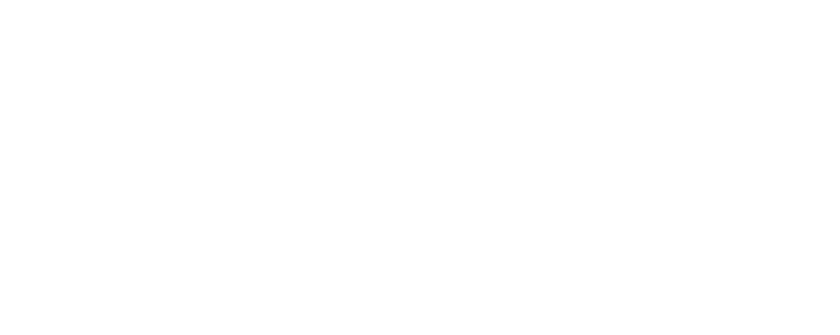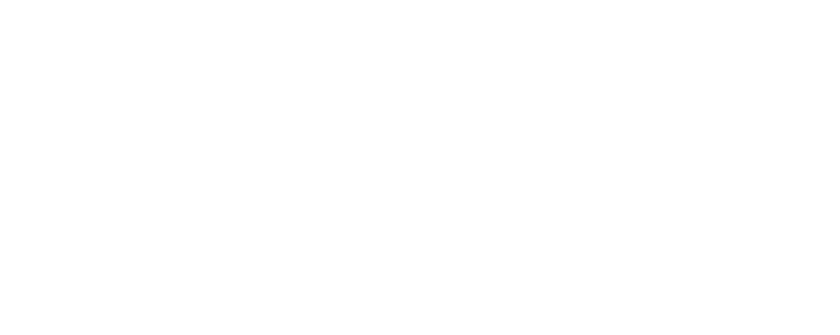La arquitectura brutalista, caracterizada por su uso audaz del hormigón expuesto y formas geométricas contundentes, ha encontrado un espacio de reflexión y reinterpretación en el contexto postcolonial argentino. Esta corriente, que floreció entre los años 1950 y 1970, ha sido objeto de revaluación en un país que lidia con la herencia de un pasado colonial y las complejidades de su identidad contemporánea. En este contexto, el brutalismo emerge no solo como un estilo arquitectónico, sino como un manifiesto social y político que desafía las narrativas tradicionales de la modernidad y busca establecer un diálogo con su entorno.

En diversas ciudades argentinas, como Buenos Aires y Córdoba, se pueden observar ejemplos emblemáticos de brutalismo que han cobrado nueva relevancia. Edificios como el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) en Buenos Aires, una ex sede del correo argentino, han sido revitalizados para servir como espacios culturales en un país que busca reconciliar su historia con su futuro. La adaptación de estas estructuras, que en un momento fueron vistas como símbolos de opresión y formalismo, se transforma ahora en una oportunidad para contemplar la resistencia y la resiliencia de las comunidades locales. Este fenómeno puede observarse en la obra del arquitecto Clorindo Testa, cuyas creaciones no solo rompieron con el pasado colonial, sino que también ofrecieron un nuevo lenguaje arquitectónico para una Argentina en busca de su propio relato. La relación entre brutalismo y postcolonialismo invita a una reevaluación crítica sobre cómo estas estructuras pueden ser vistas como testimonios de la lucha cultural en un contexto de globalización y dominación cultural, donde la arquitectura brutalista se convierte en un símbolo de identidad y resistencia.